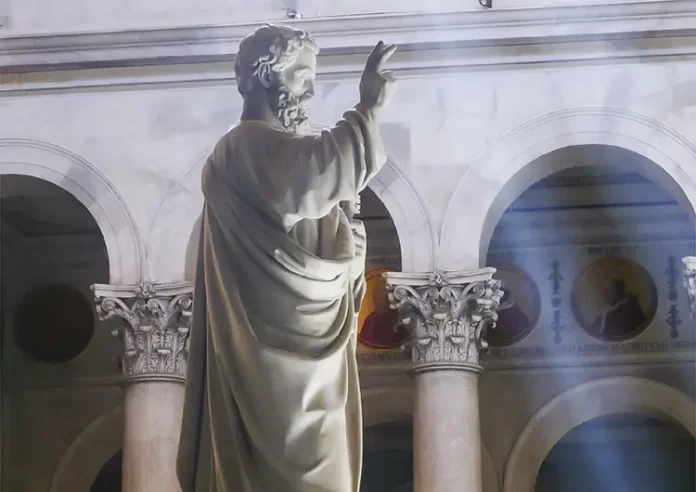Esencialmente igualitaria y sensual, la Revolución se subleva a lo largo de los siglos contra toda forma de verdad, de belleza y de bondad. Su objetivo último, condenado a un inevitable fracaso, es destronar al propio Dios.
Por otro lado, la Santa Iglesia Católica tiene la misión de perpetuar la acción de presencia del divino Maestro entre los hombres, conduciéndolos al puerto seguro de la salvación eterna y promoviendo, siempre, la mayor gloria del Creador.
Así, «el gran blanco de la Revolución es, por tanto, la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, maestra infalible de la verdad, tutora de la ley natural y, por ello, fundamento último del propio orden temporal».1
La Contra-Revolución es hija de la Iglesia
Sin embargo, aunque el carácter militante contra toda forma de mal es inseparable de la nave de Pedro, la lucha contrarrevolucionaria constituye sólo un episodio limitado de su bimilenaria historia. Tan limitado como lo es, desde un punto de vista cronológico, el propio «drama de la apostasía del Occidente cristiano»,2 que constituye la Revolución.
La Contra-Revolución es, pues, hija de la Iglesia y no vive más que para servirla, como el cuerpo al alma. Servicio importantísimo, tanto más cuanto que pretende eliminar el principal obstáculo a la finalidad del Cuerpo Místico de Cristo: «Si la Revolución existe, si ella es lo que es, está en la misión de la Iglesia, es en interés de la salvación de las almas y es capital para la mayor gloria de Dios que la Revolución sea aplastada».3
Institución contrarrevolucionaria por excelencia
En este sentido, lo que se dice de la Esposa de Cristo debe decirse, a fortiori, de su vicario, el sumo pontífice. La propia institución del papado es, por su naturaleza, lo más contrario al espíritu revolucionario: nada es más antiigualitario que la simple existencia de un hombre infalible en materia de fe y moral, al que todos deben someterse.
No es de extrañar entonces que tantas veces a lo largo de la historia las fuerzas del mal se hayan lanzado con odiosa furia contra el Dulce Cristo en la tierra.
Recordemos, a modo de ejemplo, el infame atentado de Anagni, el 7 de septiembre de 1303. En aquella ocasión, emisarios del rey de Francia, Felipe el Hermoso, intentaron encarcelar y deponer al Santo Padre, Bonifacio VIII. Algunos afirman4 que incluso uno de ellos llegó a abofetear al pontífice. Éste habría respondido simplemente: «He aquí mi cuello, he aquí mi cabeza…».5
Afortunadamente, el intento fracasó gracias a la intervención de la población local, que expulsó a los agresores. No obstante, la ya debilitada salud del Papa se vio gravemente afectada: moriría aproximadamente un mes después, en Roma, el 11 de octubre de ese mismo año.
Sin embargo, la actitud del vicario de Cristo no fue siempre de mera pasividad.
Luminosos ejemplos
En 1077, la intransigencia de San Gregorio VII en la defensa de los derechos de la Santa Iglesia, por ejemplo, fue responsable de uno de los episodios más gloriosos de la historia del papado. Como el emperador alemán, Enrique IV, se mostraba inflexible en la cuestión de las investiduras, llegando al extremo de proclamar inútilmente la deposición del Papa, éste reaccionó a tal revuelta excomulgando al monarca y dispensando a todos sus vasallos del juramento de fidelidad. En poco tiempo, el rey excomulgado se presentaría a las puertas de la fortaleza de Canossa —descalzo, con atuendo penitencial y bajo una intensa nevada— implorando el perdón del santo pontífice, que allí se encontraba.
Avanzando hasta el siglo xvi, nos toparemos con la eminente figura de San Pío V. Mientras combatía la Revolución en el ámbito eclesiástico, aplicando con celo las reformas del Concilio de Trento, no descuidaba los peligros externos. Ante la calamitosa amenaza mahometana que surgía de Oriente, convocó a los príncipes cristianos para que formaran una santa alianza en defensa de la cristiandad. Esta iniciativa, completamente providencial, culminaría en la milagrosa victoria naval de Lepanto en 1571.
El siglo xx, a su vez, nos trae la memoria de la meticulosa e infatigable reacción de San Pío X contra el modernismo. Cual celoso pastor que advierte el avance de los lobos sobre su rebaño, salió al encuentro del enemigo armado con el cayado de la autoridad papal: sus valientes encíclicas —especialmente Pascendi Dominici gregis—, sus amonestaciones públicas y privadas, y su ejemplo de vida vedaron el camino a la funesta herejía.
Dolorosas incógnitas
No obstante, el estudio de la historia eclesiástica también nos proporciona otros recuerdos, que causan perplejidad.
¿Las novedades renacentistas de los siglos xiv y xv habrían conseguido paganizar la cristiandad si no fuera por la mirada indiferente, cuando no aprobadora, de los romanos pontífices? ¿La seudorreforma luterana de 1517 habría logrado arrastrar a miles de almas a una trágica ruptura con la Santa Iglesia si hubiera encontrado en el Papa mecenas León X6 la sagacidad de un San Pío X o el celo por la fe de un San Pío V?
¿Y qué decir de la tan injustamente celebrada Revolución francesa? ¿Qué habría sido de ella si en lugar de la tímida y silenciosa semicondena de Pío VI,7 hubiera tenido que enfrentarse a la franqueza apostólica de un San Gregorio VII o a la intrepidez de un Beato Urbano II, el Papa de las cruzadas?

Seguramente el Juicio final responderá a éstas y otras muchas preguntas similares.
El poder de las llaves: prenda de victoria
En cualquier caso —hoy, como siempre—, podemos decir con el Dr. Plinio: «El papado posee recursos extraordinarios para imponerse. En la medida en que aquellos que tienen en sus manos estos recursos hagan uso de ellos, el papado goza de posibilidades de acción, incluso en nuestra época, completamente insospechadas, completamente inimaginables».8
Sean cuales sean esos recursos, el Señor declara: «Te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los Cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los Cielos» (Mt 16, 19).
Con estas palabras, Dios mismo —permaneciendo siempre soberano y omnipotente— confió a San Pedro y a sus legítimos sucesores no sólo el poder de influencia sobre la sociedad temporal, tan bien simbolizado por la llave de plata que forma parte de las insignias pontificias, sino sobre todo la áurea custodia de la «serena, noble y eficacísima fuerza propulsora de la Contra-Revolución»:9 la gracia.
Así, el dinamismo de la Contra-Revolución se revela, en el poder pontificio, infinitamente superior a las potencias revolucionarias: «Todo lo puedo en aquel que me conforta» (Flp 4, 13).
Tenemos, pues, esta certeza: el sucesor de Pedro, incluso solo, tiene en sus manos el poder de arruinar la obra destructora de la Revolución. Llegará el día en que el Papa, como otrora el príncipe de los Apóstoles a Tabita (cf. Hch 9, 40), imperará a la cristiandad: «¡Levántate!». Y ella resurgirá. ◊
Notas
1 Corrêa de Oliveira, Plinio. Revolución y Contra-Revolución. Bogotá: Fundación Salvadme Reina, 2024, p. 207.
2 Idem, ibidem.
3 Idem, p. 209.
4 Cf. Llorca, Bernardino. Manual de Historia Eclesiástica. 3.ª ed. Barcelona: Labor, 1951, p. 319.
5 Daniel-Rops, Henri. A Igreja das catedrais e das cruzadas. São Paulo: Quadrante, 1993, p. 638.
6 Cf. Daniel-Rops, Henri. A Igreja da Renascença e da Reforma. A reforma protestante. São Paulo: Quadrante, 1996, t. i, p. 241.
7 Cf. Daniel-Rops, Henri. A Igreja das revoluções. São Paulo: Quadrante, 2003, pp. 23-24.
8 Corrêa de Oliveira, Plinio. Conferencia. São Paulo, 6/8/1973.
9 Corrêa de Oliveira, Plinio. Revolución y Contra-Revolución, op. cit., p. 187.